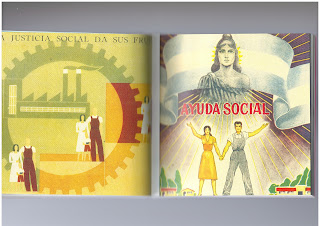Mantra
de la reconstrucción
Tal vez las cosas a nuestro alrededor deban su
inmovilidad a nuestra certidumbre de que son ellas y no otras, a la inmovilidad
de nuestro pensamiento ante ellas.
Marcel Proust
1.
En
una lectura de Marcelo Cohen sobre el monumental libro Zurita, este plantea hacia el final del texto que “Zurita es una
empresa de agotamiento”, y pareciese esta afirmación formar parte de un eco
moderno, uno en que la voz del progreso y la esperanza de la producción humana
lograran autocumplirse en un fracaso estrepitoso, haciendo de cada impulso por
reconstruir una colectividad o un sentido comunitario, una acción destructiva.
Esta fuerza –si cabe llamarla así‒ ha acompañado a la poesía dándole a procesos
naturales (como la muerte o el olvido) y otros mecanismos un sentido
constructivo, pero a la inversa. Me explico: como se asume tácitamente que la
construcción moderna fue fallida desde el comienzo, muchos proyectos poéticos
intentan desbaratar ese edificio. Ya William Carlos Williams veía reparaba en
cuestiones similares hace tiempo: “Obsérvense, por ejemplo, los primeros poemas
de Auden, con su ruinoso trasfondo industrial de desechos y destrucción. Pero
incluso esas cosas van quedando atrás y pasando de moda, al tiempo que la
física moderna gana terreno”. En ese sentido, podría hacerse una lectura de la
destrucción en la poesía chilena, y, por qué no, en la latinoamericana.
El
caso de Germán Carrasco no es anecdótico ni este, Mantra de remos, su último libro, un paso cualquiera. Desde Brindis hasta Ruda se puede leer la poesía de Carrasco como una exploración en
la figuración intraducible del chileno, una crítica a la cerrazón del espacio
público, una parodia al carácter religioso del poeta y la poesía, una búsqueda
de imaginarios no nacionales, un desorden en los referentes tradicionales del
poema y de la valoración capitalista del arte, entre muchas posibles
interpretaciones. Creo que el signo que destaca y que podría aunar estas
producciones es la voluntad entusiasta, en sus primeros libros, y más cansina y
desolada, en los últimos, de ironizar los constructos arbitrarios y estables
del sentido común burgués, es decir, la imagen de mundo frustrado que nos legó
el militarismo obsecuente y masculino, y la fantasía crediticia de la Concertación.
Esta
lucha, si cabe llamarla así, encuentra un giro, un quiebre, si se quiere, en Mantra de remos, un libro que, a pesar
de sintetizar una nueva energía en su título (esta es, la de la transformación
mediante el viaje, o del viaje como transformación, en la metáfora de la
repetición de una acción humana ‒el remar‒) busca una salida mediante esa forma
de la meditación trabajosa, una experiencia de mundo nueva, una en la que
entremos en la catástrofe como agentes, invirtiendo esa figura del progreso que
es la reconstrucción, para resignificarla en una mesura singular, humanizándola
y dándole espesura.
Para
efectos prácticos, este entusiasmo que dona la poesía al sujeto puede
rastrearse en el libro a través de varias imágenes, pero creo que las más
evidentes son: el niño, la mirada y la ternura.
Si
el evento en el que se cifra la destrucción, por lo general, es artificial y
humano, Mantra propone la repetición
rítmica de los terremotos y tsunamis, reajustes o ajustes de cuentas con que la
realidad formatea y borra la débil grafía de los hombres. Así, frente a la
catástrofe, es la experiencia infantil, la vivencia inmediata del niño, una manera
de reconstruir, “porque un niño no necesita/oxigenar cansancio ni culpa”. Es la
mirada, el sentido primero para la filosofía (otro sentido de la teoría,
fundada en el mirar, es el viaje) la acción que revive la materia muerta: “Como
un niño de un pueblo perdido/ cuyo único espectáculo era ver /el camión de la
basura”. Es el infante que aprende a hablar, que descubre la realidad el que se
emparenta con el científico y el poeta romántico al hallar en el canto del ave
el oscuro contenido de la historia: es el precipicio desde el cual se escuchan
los dinosaurios y se vive el asombro, todo desde un simple escalón.
El
tiempo es un niño que juega a los dados, es un río, es aquello que sé sin poder
explicarlo y es lo que produce que las cosas pasen dos veces: como tragedia y
como farsa. Y es el tiempo el fenómeno figural de la rima entre dos momentos o
hechos. Porque cuando traemos del pasado un texto ‒solo por poner un
ejemplo‒ y este es un cristal tanto más
limpio para mirar nuestro presente, pareciese ser que las leyes del pasar y las
mutaciones nos mostrasen la materia misma de toda transformación. Esto, pues la
acción creadora, como plantea Gramsci, no surge del interior de la creación:
“La literatura no genera literatura, etc., es decir, las ideologías no crean
ideologías, las superestructuras no crean superestructuras, sino como herencia
de pasividad e inercia. Son engendradas, no por «partenogénesis» sino por la
intervención del elemento «fecundante» de la historia, la actividad revolucionaria
que crea el «hombre nuevo», es decir, nuevas relaciones sociales”.
Y es que, en este sentido, la
crítica es una de las formas de esa interrupción, de esa “intervención del
elemento fecundante”, dado que su aparecer (sea en la forma que sea) debiese,
al menos, poner en entredicho el estado de las cosas, la validez de los
constructos y cómo al ir ganando en aplomo, los modos de comprender la realidad
van también se van hundiendo al hacer menos flexibles y ágiles las
representaciones. Y en eso el niño es hábil, pues también permite la figuración
doble, la de Jano, el andrógino o géminis: “Ser él una pareja/ contener los dos
sexos/no extrañar. No lo sabe./ Segunda y tercera Noble Verdad”. “Ingresar con
sentidos niños /y mirada virgen al cinematógrafo”.
La mirada, la imagen en movimiento,
la yuxtaposición, el cine: Carrasco sitúa el punto de la enunciación en el
simulacro de lo documental. La mirada como teoría, como viaje “razón por la
cual escribir o filmar /cualquier ítem de la realidad/ es suficiente”. El desplazamiento cinerario, es decir, tomar
las materias que están muriendo y sostenerlas en su agonía mediante la luz de
las imágenes, la luz que genera la ilusión de la vida y que enciende las
cenizas para que, como en La invención de
Morel, quienes amamos sigan existiendo en un Mantra de remos, en una repetición gozosa, sexual y reproductiva:
“Kim Deal decía que si uno escribe canciones /es fácil hacerlo, el asunto/ es componer algo que sientas/ que quieras interpretar
ad infinitum / con el mismo entusiasmo del momento/ de la
composición”. Es también el desplazamiento de la realidad, que representa y
logra capturar nuestro paso: ser atrapados como una imagen pues “hay un deseo
inconsciente/ de que la natura nos invada/ en una larga y lenta toma”. En ese
sentido, se busca la imagen como el cuerpo amado, como un descanso y una
introspección. Un lenguaje que avanza hacia adentro, “la cámara que registra y
acaricia en silencio” y que da paso a la reconstrucción, pues la memoria de
tiempos pretéritos que estaba reservada para la pintura y los salones, fue
luego imagen democrática, reproductiva, entrando en dominios del tiempo
mediante el montaje: y es que la salida documental de Mantra pareciese oponerse al trabajo de desmontar lo real desde una
idea figurativa (como Jaime Pinos, Camilo Brodsky y Juan Carreño) o conceptual
(piénsese en Iluminaciones de
Rimbaud, Taberna de Roque Dalton o el
principio de composición de John Ashbery); pienso que, de alguna manera,
propone una síntesis, que, tomando elementos discretos de la realidad, los hace
confrontarse y chocar, como lo han hecho la cultura popular y la cultura de la
elites en nuestra lengua e imaginario: culto y demótico, alto y bajo, “Es algo
así como una pelea de pájaros/ hasta que uno de los volantines cae:/ se va
cortado, se dice/ que es la misma expresión que se utiliza/ para el orgasmo/ o
el despido de personal/ o cuando alguien
muere”. Pero el cine, lo kinésico, es también otra forma del
desplazamiento y de la promesa moderna, pues lo que nos devuelve el trauma y la
catástrofe, es la posibilidad creadora desde esa carencia, que, en el fondo, es
libertad, andar sin tantas cosas ni amarras, torpe como el albatros en
cubierta, pero gigante y liviano en el aire. Aquí podría aparecer entonces el
reciclaje del que hablaba Nelly Richards o la imagen del clochard que Enrique Lihn tomó de Walter Benjamin leyendo a
Baudelaire, pero lo cierto es que la reconstrucción se parece más al tikkun olam cabalístico y al kintsugi japonés: “sostenía que en vez
de crear/ había que reconstruir: parchar/ y conservar fotos. ¡Perfecto!/ ¡Hasta
las trizas de un jarrón barato/ sería un rompecabezas zen!”. Y es que, más que
oro, lo que reúne las piezas y fragmentos es la ternura, el amor que logra
fundir una nueva idea de totalidad, ya no orgánica ni coherente, sino plural y
diversa.
La ternura, en este sentido, es otra
forma retórica, de la resignificación de las energías destructivas para nombrar
lo mudo, aunque en voz baja, con cuidado, como en el luto o el amor. El nido de
venas, las lombrices, los elásticos, las cintas de casete, el capullo de seda
“y las yemas/ de tus dedos/ que acarician/ los latidos”. Y, a propósito, uso la
palabra ternura, pues aunque no aparece en Mantra;
es este el ánimo insuflado a las relaciones de parentesco con las cosas: los
paisajes, las aves, los cuerpos y las palabras se vinculan y se reproducen con
ternura. La cámara se posa levemente, casi en silencio, y los sonidos que se
emiten son parecidos a las vibraciones que la materia produce al mostrarse en
su inestabilidad. Es esta versión “femenina y receptiva” de las cosas la que
permite conjugar la diseminación masculina y la recolección femenina,
justamente pues el acto de síntesis no es unitivo sino suspenso: se respeta el
ámbito de cada entidad, como fotogramas proyectados sobre una superficie. Así
se representa además la reconstrucción desde la cita modernista del jardín como
la naturaleza humanizada, puesta en escala del hombre. “Se siente como un
jardinero/ respira hondo y piensa /en la buenaventura de los jardineros”. Es
curiosa la desencantada esperanza de la recreación, de la reconstrucción; es un
tipo de débil fuerza que permite, como la etimología de esperanza sugiere,
estar parados, resistir en la china enseñanza, no imitando al mundo, sino
siendo dúctil como él: “Intenté que los poemas fueran/ alegres como tu jardín/
o los niños que juegan en la playa/ pero hoy me rindo acepto esta sinopsis/ de
la muerte que sin ella/ el poema no está completo nada/ está completo”.
Mantra
de remos es un libro complejo y, a la vez, esperanzador, qué duda cabe. Al
punto de que si nos detenemos en la construcción del título mismo, descubrimos
que el complemento del nombre (“de remos”) que sucede al mantra es en sí una
metáfora y una imagen que sugiere, en primer lugar, el contrapunto entre el
imaginario de Occidente y de Oriente. El mantra refiere tanto a la mente como
al ejercicio de reunión de sonidos para ser pronunciados en ceremonias
litúrgicas y acceder así a un estado meditativo. Así, además del binarismo
Occidente/Oriente, estaría el binomio movimiento/quietud en relación a lo
productivo e improductivo, esto, atrayendo también la fractura entre lo profano
y lo sagrado. Hay, sin embargo, en esta construcción, una vocación de nombrar
algo que no puede nombrarse, pues justamente los remos producen sonidos a
través de la acción humana, siendo el Mantra
de remos la repetición de los sonidos de las cosas, como si entre los
pecios del naufragio pudiésemos encontrar el tono para volver a cantar.
Carrasco lo expone de ese modo “En un territorio sísmico solo es posible/
escribir con erratas,/ pintar con pinceles sucios,/ filmar agramaticalmente/ y
en formatos antiguos y obsoletos”.
Hay en esta aceptación de lo
inestable, de lo errático y falible, una profunda comprensión del cambio, de
las transformaciones y, fundamentalmente, del carácter trópico y figurativo de
la realidad. Por lo mismo, que la experiencia infantil, el cine y la ternura
(parcialmente mistraliana), como imágenes de la reconstrucción alcanzan, en
este conjunto de poemas, a cristalizarse en una propuesta o al menos en el
atisbo de que existen más posibilidades de decir que el conformismo inane y la ironía corrosiva. De alguna manera,
Carrasco logra dar pie a que piense que el ánimo en las escrituras y sus
condiciones de posibilidad están cambiando. Versos como “Yo quería puro
presente/ pura contru de memorias venideras” y “La Pietá/ son los dedos de una
mujer/ que en la noche le ofrece a un hombre/ un trozo de clonazepam con agua”
son una marca textual de aquello y de que al final, siempre al final, está la
experiencia del autor, su vida y el texto que escribe con sus actos. ¿Por qué
siempre se asumirá que todo lo que se representa en los poemarios y poemas son
las vidas de quienes los escriben? Es como que se dijera que todos los poetas
son borrachos y vagos; los teatreros, winners; y los novelistas, asegurados.
Puro lugar común. Creo que, de pronto, para el reseñista de turno es más fácil
echar mano a lo más próximo que leer atentamente. Pero sí, finalmente Mantra de remos puede leerse como una
bitácora amorosa en la que se busca una libre familiaridad con las materias y
sujetos. Por otra parte, Mantra, sin
caer en el chorreo de nombres, es posible de ser leído como un canon personal
de literaturas e ideas no centrales, o bien, de cómo aquello que se cree
central y único crece como la mala yerba en cualquier parte: Gloucester,
Licantén o Nueva Quillahue.
Esto y más es Mantra de remos, como diría el periodista, un libro dantesco,
aunque en la onda de La vida nueva.
Una escritura propositiva y luminosa, que abre la puerta para que entre la
mañana en la oscura casa de lo privado.
2.
No
sé si les ha pasado, pero cuando uno escucha cantar las palabras empiezan a
emparentarse por sonidos, sentidos, texturas y familiaridades que nada tienen
que ver con lo lógico o la comunicatividad; pierden ese fantasma, que es el
sentido único, y se ramifican en múltiples solidaridades y texturas:
vibraciones entre palabras, posiciones que riman, siluetas traslapadas, ritmos
que se conjugan, entre palabras y grupos de palabras, sílabas y letras, entre
versos y estrofas, entre poemas y libros.
Cuando
alguien canta, tranquilo, no con la voz más estridente o para recibir el
billete; cuando se canta por cantar, las palabras dejan de funcionar para el
utilitarismo comercial; ocurre, como en el poema de Carl Sandburg, que los
cascos y las bayonetas son macetas para que crezca la hierba y todos los
muertos de la Primera Guerra Mundial puedan florecer, que esos cuerpos sean
mucho más (o menos). En un sentido budista: que la metáfora sea la constatación
que el signo no es solo un signo sino una posibilidad, una energía que transita
y que en la transformación halla su ley. En un sentido taoísta: que las
energías forman parte de un movimiento de transformación: múltiple y unitario.
Tropos o figuras: una movilidad que parece estática en el desplazamiento de la
metonimia y la trasposición de la metáfora, pero que, gracias al montaje, se
dinamiza para transformar el espacio en tiempo, las imágenes mentales, verbales
y visuales en el cine, o, pensándolo desde un punto de vista no occidental, en
la materialización de lo inmaterial bajo el signo del dragón: sintetizar en el
flujo el caro binarismo reduccionista de nuestro imaginario. Como lo plantea
Germán Carrasco:
El
canto de los pájaros/ se escucha/ desde la época de los dinosaurios:/ habla de
peligros, combates/ galeanteos y alarmas/ y eso era lo que llamaba la atención/
de los románticos ingleses/ del científico/ y el niño (24).
Es
que el canto no es hermoso solo por la ambiguación que produce su ejercicio, ni
tampoco por traer oscuros aspectos del pasado; el canto es fundamental pues
presentiza y en eso Carrasco encuentra una acertada rima con el cine. Walter
Benjamin había alegorizado este conocimiento desde el relámpago (la luz) del
conocimiento y el trueno desde el que advendría el texto, la interpretación y
el sentido. Benjamin advertía ya que la presentización que simulaba el cine era
fundamental para levantar el espíritu de aquellos tiempos homogéneos y muertos
a los que acude el historiador, ya sin fuerzas, para referir a las
posibilidades del futuro. Y es que lo que es simulacro en el cine se transforma
en una articulación concreta en el canto: se toma el lenguaje del pasado, con
su carga de fatalismo y fracaso y se lo transforma con la ductilidad y
esperanza de las entidades vivas, es decir, mediante las estrategias del canto
y su figuración, para mostrar ese lenguaje muerto en toda su posibilidad,
haciendo saltar los goznes y taras, para que con tales vertientes prefigure
nuevas experiencias del mundo, trascendentales y que permitan alterar nuestra
comprensión de la experiencia misma y lo real. Quizás en ese sentido Shelley
planteaba que “los poetas eran los desconocidos legisladores del mundo”, dado
que por la agitación y mutaciones que presupone el canto mismo, se producen las
condiciones para que un nuevo mundo pueda ser experienciado. Es difícil que
concibamos el bíblico binarismo del mundo sin el paralelismo
(helénico-judaico), o que interpretemos mediante relaciones de semejanza el
dispar mundo, sin la metáfora; o que la yuxtaposición aparentemente ilógica de
elementos discretos de lo real permita una configuración nueva y dinámica del
mundo, sin el montaje. Aunque sea una argumentación gruesa, o brochagordera ‒en
el decir de Carrasco‒, es esencial que se haga notar que la poesía debe estar
consciente de las posibilidades del canto, de que los poemas no son solo
mensajes, o fragmentos, o voluntariosas traducciones de otros textos. Esta
conciencia de la potencialidad del canto en la poesía, me parece fundamental
‒en el sentido de un fundamento‒. Sufrir el vértigo de la construcción, sufrir
las cosas del mundo, como dice Oppen, pero sabiendo que más allá está el canto:
en el fondo del poema, dormido. Y Carrasco lo sabe.
3.
A raíz de lo anterior, pareciese
tener razón Mathew Arnold, al afirmar que “La charlatanería está para confundir
u obliterar las distinciones entre excelente e inferior, sonoro e insonoro o
solo algo-sonoro, verdadero y falso o solo parcialmente-verdadero. Está la
charlatanería, consciente o inconscientemente, en el momento en el que
confundimos u obliteramos aquello. Y en poesía, más que en cualquier cosa, no
puede permitirse confundir u obliterarlo”. Tanto la carencia de función de la
crítica como la proliferación de valoraciones erráticas ha cuajado en un estado
de confusión, en el que ni siquiera la subjetividad o el gusto pueden
desplegarse coherentemente. Y no es que Arnold acierte en el binarismo
capitalista que subyace a su juicio, sino que en la inmovilizadora y cínica
confusión que se esparce por la interpretación, crítica y producción de artes.
Es como ocurre en el cuento “El traje del emperador” de Hans Christian
Andersen: nadie quiere decirle al emperador que está desnudo. En realidad, más
que eso, podríamos intentar explicarnos a nosotros mismos por qué nos gusta o
nos disgusta cada modo de representación al que nos enfrentamos, en este caso,
en poesía.
Cuando
Paul de Man lee a Walter Benjamin y “La tarea del traductor” repara en que la
palabra alemana para “tarea” es anfibológica ‒anfibia, ambigua‒, en tanto
refiere además al hecho de abandonar una labor, desistir, fracasar. Esa derrota
implícita en el acto de traducir, o su posibilidad siquiera, debiese participar
al menos en el acto de leer, específicamente, la poesía. Ningún equipo entra a
la cancha a golear al campeón vigente: no se puede entrar al poema erguido, con
altanería; el poema pide silencio, lentitud, aplomo, respeto. Y ojo que este
respeto no tiene nada que ver con lo sagrado o lo binario, más bien es la
condición de aquello que no puede ser binarizado o uniformado.
Siempre me pasa que, antes de leer
un poema, siento una sincera consciencia de mi ignorancia. No una ignorancia
culposa o llorona; en realidad es una suerte de aceptación de que aquello que
leeré me superará, en tanto lector. Luego, el juicio y la experiencia estética
poco importan, puesto que para relatar la comprensión intuitiva del poema
pienso que ese estadio inicial es fundamental. Leer lento y con respeto, como si
cada palabra fuese un cristal que va a quebrarse en la lengua.
Por lo mismo trato de no escribir
sobre lo que no sé, a menos de que sienta el enamoramiento que provoca en el
espíritu la experiencia estética, y tienda a escribir con ese embobamiento y en
la medida que la figuración permita reemplazar la precisión conceptual de los
especialistas. Con respecto a la poesía, si al menos hubiese cariño, no se la
leería como si se estuviese hablando de una canción de rock, una película o una
crónica. Digo esto ‒sin ejemplificar, pues sería en extremo latero‒, dado que
la primera reseña de Mantra, escrita
por Juan Manuel Vial, además de exponer el cariño que siente por la escritura
de este libro, avanza sin una necesaria preocupación por conceptos que, a esta
altura, casi son parte del sentido común del esteta de turno. Se proponen como
características de Carrasco: “maneja con precisión y acierto las imágenes, las
obsesiones y los sentimientos que aborda (…) construcciones prolijas y técnicas
(…) que revelan una búsqueda muy seria tras la palabra exacta, un encantamiento
sofisticado con la sonoridad del verso y, cómo no, un oído privilegiado”.
Aunque todavía me pregunto qué quiere decir “manejar con precisión y acierto
las imágenes”, sobre todo porque no hay una claridad sobre qué quiere decir
imagen en poesía, creo que la precisión, el acierto, la prolijidad y la
seriedad debiesen ser condiciones para una producción que merezca adjetivos
elogiosos. En ese sentido, tales palabras, más allá del gusto, poco nos dicen
sobre la particularidad de una poesía.
Por ejemplo, en un poema como
“Atacama”, que no es representativo del libro completo, pero en el que se dan
ciertas características, se lee:
El gris inmenso del
desierto
ocupa todo el plano.
Toda la soledad del
planeta
o un territorio
extraterrestre.
Aparece lentamente en
cuadro
una escolar hermosa
Con una blusa impecable
y mirada limpia.
Lleva, a modo de bandeja,
una maqueta de la vía
láctea.
Este
poema, simple en apariencia, compuesto de cinco dísticos, presenta en su melopoeia (o figuración sonora) una
musicalidad curiosa, con versos que varían en sílabas y pies acentuales para
terminar con un endecasílabo por esdrújula. Si esto no nos dice mucho, los
paralelismos que plantean las sonoridades quizás son más significativos. Así,
la rima asonante que existe entre “inmenso” y “desierto” es la más evidente, ya
que forma parte de una figuración estable, pero cuando pasamos al par
“todo”-“territorio”, “extraterrestre”- “aparece”- “lentamente”,
“plano”-“cuadro”, notamos que las relaciones espaciales se van deformando desde
una constatación de lo material a la dimensión del tiempo, más aun cuando el
sentido principal es la vista, representado en el “cuadro”, siendo el
movimiento el de una cámara, que, como en todo el poemario se aleja de la
primacía del sujeto, al ir hacia la recuperación de los fenómenos, las cosas y
su lenguaje, que se quiere oír, pero a través de lo visto. La aparición plantea
una participación distanciada del “todo”-“territorio”, a través del “modo” ‒la
forma que toma la comparación”‒ siendo el avance de los dísticos un aparente
paso de una situación de claroscuro (entre vocales abiertas y cerradas) a la
luz de las siete vocales “a” en el último endecasílabo.
Tal
vez el aspecto más importante de la figuración vibratoria por sonidos esté en
el quiebre que se plantea al disponer el par “escolar”-“soledad”, que sitúa un
adjetivo en posición de sustantivo y un adjetivo que, en principio, nada tienen
que ver, pero que, en el poema, amplían la experiencia de lo único, de la
visión, en un ámbito común, pues la condición de la soledad es lo individual,
mientras lo escolar es aquello compartido, colectivo, como la experiencia del
cine, que, en la medida que es narrable, que plantea un relato o una colección
de imágenes yuxtapuestas, puede ser entendido por grupos humanos. En este punto
se releva el trío “planeta”- “maqueta”- “bandeja”, haciendo eco en el adjetivo
“lenta” que configura el adverbio “lentamente” y el verbo “lleva”, cuestión que
presentiza con una velocidad humana el diálogo y la lectura de un cuerpo
cósmico, como el planeta, y el carácter artificial y constructivo de la maqueta
y la bandeja, creaciones manuales que son figuras de la representación, en
tanto miniatura y receptáculo. En ese sentido, la espacialidad que se presenta
en un contrapunto entre lo alto y lo bajo acaba mostrando visualmente la
artificialidad a una escala de hombres, en la que hasta lo más privado se
transforma en comunicable. La “vía” es “limpia”, como el “desierto” es
“inmenso” o ambos pueden ser vistos de esa manera. No es accesorio que el
último par, “mirada”-“láctea”, parezca ser tan arbitrario en la asonancia de
sus “a”, mediadas por la “e”, este fenómeno, también, da pie para que hasta el
ejercicio de observación más limpio, el de los cielos del desierto, tenga una
nube, y que la experiencia de lo abierto sea incompleta. Atrae, además, este
par, la ambigüedad que el adjetivo “láctea” presenta cuando se extrae de su
espacialidad cósmica, para relacionarse con el estadio niño, el escolar, quien
aprende el mundo y se deja aprender por las experiencias, quien está
maravillado y ansía comprende todo en una escala próxima. Quizás la mirada láctea
sea tanto la de la niña como la de la cámara –figura del sujeto que enuncia-,
exponiendo que el poema es visión pero como una reflexión, en la que lo que
mira es mirado y en la que se “ocupa” el signo como una “blusa”. En la que el
mundo aparece de nuevo, ya no como un set de reglas o una cárcel de lenguaje al
que se es arrojado, sino como una construcción “hermosa” en la que participamos
y aprendemos, es decir: un relato que podemos y debemos entender y modificar.
En
el plano de la fanopoeia, es decir,
de la figuración por imágenes visuales, es evidente, como hemos apreciado, que
los cinco dísticos configuran una suerte
de proscenio sobre el cual se ejecuta una reproducción, a la manera del retablo
del Maese Pedro ‒en la segunda parte del Quijote‒,
dentro de la cual hay una rajadura de lo real, poniéndose en juego el diálogo
entre el artificio humano (la maqueta ) y la diáfana visión del cosmos (cielos
del norte), ambas aproximaciones que se ven mediadas por una joven escolar. Al
contrario que en el Quijote, la
representación no se encuentra interrumpida, sino que funciona a la manera de
la heráldica o de la puesta en abismo, reflejando micrológicamente el orden
superior. A raíz de esta lectura superficial, además, podemos darnos cuenta de
que los cinco dísticos no son tal, porque el tercero y cuarto en realidad
forman una unidad, quedando cuatro dísticos pareados, que permiten establecer
relaciones de paralelismo entre ellos y, por qué no, con una forma clásica de la poesía china
de la dinastía Tang: el lüshi, que
fue una forma que regeneró un tipo de poesía más antigua (llamada gushi). Según la enciclopedia Britannica, un octeto (ocho versos)
compuesto por cuatro dísticos pareados, con tres momentos: “Exposition (qi) was
called for in the first two lines; the development of the theme (cheng), in
parallel verse structure, in the middle, or second and third, couplets; and the
conclusion (he) in the final couplet”. Y si es evidente que qi es el desierto y he la maqueta en las manos de la niña, en el desierto, bajo el
cosmos, lo interesante aparece al aislar el paralelismo en cheng (es decir la propuesta de síntesis de los dísticos): por una
parte, la aparición del planeta, la Tierra en su posición cósmica y luego la
niña, la escolar que se presenta a través de la belleza y reproduciendo, en una
puesta en abismo, la imagen visual (la mirada limpia).
Si
hacemos el ejercicio de leer así, no puede ser menos que curiosa la vibración
que provoca el contrapunto entre la escolar y el planeta, cuestión que no era
evidente ni desde la sonoridad ni desde los campos semánticos que propone cada
signo. Sin atisbos de ecopoéticas o de lugares comunes como ese, la figuración
de un espacio desde la infancia es interesante, ya que el ámbito sería también
un agente, un productor de discurso, aunque de manera aún no formalizada. Si el
poeta intenta traducir la experiencia de la creación, la creación misma estaría
intentando expresarse, estando ambos conectados por el acto de aprender, por un
proceso que sería también la creación. En este sentido, las imágenes que se
creen estáticas estarían animadas y en movimiento, impidiendo codificarlas
desde el binarismo o la univocidad. Así, lo que sugiere la lectura desde la
tradición china es una presencia de imágenes dinámicas como cifras de un
proceso en el que lo que varía, realmente, son las escalas de comprensión: el
balbuceo que se proyecta por la experiencia de un balbuceo mayor, produciéndose
un oxímoron entre la sensación de parentesco y analogía, y la intuición de la
intraducibilidad de la experiencia del mundo.
Además,
el estudioso Francois Cheng, plantea que habría en esta retórica de las
imágenes un doble movimiento: “la expresión de una simbiosis sutil entre el
hombre y el mundo, simbiosis que la poética china expresa con la combinación de
dos términos: qing, «sentimiento interior», y jing «paisaje exterior»”. En el fondo y en la superficie, la
exterioridad que se representa en el paisaje desértico y la puesta en abismo de
la maqueta, no serían más que la expresión de un plano sentimental vaciado, de
una sensación de tácita comunicación entre las entidades, una traducción imposible,
que necesita situar las cosas en su lugar para que ellas hablen: el sentimiento
como espacialidad, como exterioridad.
Hay,
entonces, además de la expresión (el traslado del interior al exterior)
sentimental, un diálogo entre el sujeto que enuncia y lo enunciado, entre el
lente y el mundo,
que, al mismo tiempo, plantea una comparación (bi) y una inspiración (xing)
entre lo humano y lo cósmico, para hacer patente que, si bien los niveles
pareciesen corresponder analógicamente, la comprensión del tránsito entre tales
estratos solo queda en un balbuceo, es decir, que a lo único que puede aspirar
el sujeto-lente es mostrar cómo se dan estos posibles paralelismos y cómo se
transforma la energía que atraviesa ambas imágenes, sin explicación ni discurso
adosado. Un realismo, podríamos decir, para nada occidental: una realidad
móvil, contradictoria y que se opone a la síntesis o la glosa.
Ahora
bien, en términos de logopoeia, o, en
el decir de Pound, el descubrimiento del logos, del lenguaje en que se construye
el mundo y, también, el contexto y tradición en el que se instala la
representación, si en las anteriores lecturas se podía esbozar la ironía, es en
este punto en el que se presenta definitivamente. La lectura que parece ser más
sencilla siempre es la última, la que pasa más desapercibida. Y esta
interpretación surge de la primera pregunta, quizás la menos pretenciosa: ¿Qué
hace una escolar caminando por el desierto de Atacama con una maqueta de la vía
láctea? Esa simple pregunta nos lleva a la tópica representación nacional en la
imagen del niño, cuestión que Carrasco pareciese parodiar, consciente que la
particularidad no funciona simbólicamente para representar el complejo
arbitrario de un Estado nación. Además de radicalizar la diferencia con esta
escolar atacameña (suponemos), la teatralidad de su posición en el escenario
cósmico con una representación cósmica en sus brazos, pareciese cristalizar una
alegoría plural y difícil de asir. Como en “Un mensaje imperial” de Kafka, la
escolar, sin un origen ni un destino, avanza por el desierto, como un texto o
un poema, sin emisor ni destinatario, en la soledad de la pura referencia: la
exteriorización de toda interioridad. Y
podríamos decir que ni siquiera avanza, que está detenida en medio de las
transformaciones que el universo supone. Las escalas, en este caso, hacen que
lo humano se muestre ‒irónicamente‒ en su pequeñez (Caspar Friedrich “El caminante sobre el mar
de nubes”), una ironía romántica que se actualiza al leer a través suyo las
grandilocuentes representaciones que se han hecho desde la niñez para figurar a
Chile.
Quizás
en un primer sentido, más allá de la parodia haya otra ironía, esta es la de
mostrar la inutilidad del orden patriarcal militarizado (la escuela) en la
imagen de una escolar que no está en la escuela, una escolar expuesta en la
desnudez del desierto con su trabajo. De una manera más literal, el
cuestionamiento al código y al mundo estaría en la misma pregunta: ¿Qué hace
esa escolar ahí? No estar donde debe estar. No estar haciendo lo que debe. Como
el resto del libro Mantra de remos,
la escolar nos revela la inutilidad de los deberes impuestos, la univocidad
patriarcal y el orden.